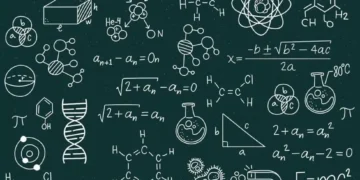Es extraño contemplar un mismo lugar en épocas diferentes. Me fascina la historia y cómo en cada época varía la percepción de la gravedad de las situaciones que vivieron antes que nosotros. Hoy no estamos asediados por ningún ejército, no sufrimos hambrunas ni tenemos cólera o tuberculosis que diezme la población. Sin embargo nos empeñamos de la manera más absurda en empañar y estropear la suerte que tenemos de vivir en la época y el lugar que nos ha tocado vivir.
Los que hemos nacido y crecido en Ceuta tenemos en nuestra memoria retazos de otra ciudad que apenas se parece en nada a esta. Muchos recordamos épocas cuando la valla no existía, cuando sólo disponíamos de unas cuantas horas de agua hasta el mediodía y el resto lo teníamos que racionar en los aljibes, cuando los comercios se abrían a los visitantes y florecían, cuando comíamos mantequilla holandesa y chocolate de importación que ni siquiera eran conocidos en la península, cuando la oferta de ocio incluía hasta cuatro cines diferentes y varias discotecas o cuando podías descender a la red subterránea de túneles defensivos a través del impresionante museo arqueológico en los Jardines de la Argentina, hoy caído en el olvido y abandono.
La parte de población militar, omnipresente desde siglos en Ceuta, era la única señal de sostenimiento del Estado. El resto nos lo ganábamos a pulso, había actividad económica porque no podíamos confiar en que nadie nos subvencionara. Nos esmerábamos por crear actividad económica, el comercio y el puerto se movían, las autoridades se preocupaban por favorecer el desarrollo de la economía porque no teníamos más remedio, de eso dependía nuestro futuro. Tanto es así que la población de Ceuta se multiplicó por seis durante el siglo XX.
Pero lo que más recuerdo es la imagen de ciudad cercana, de todos con todos, sin apenas referencias a ese hipócrita concepto inventado de multiculturalidad sobre el que he escrito en alguna ocasión. Sin embargo hoy el pasado me parece algo irreal, puede que incluso idealizado, tan lejano como un sueño que nunca existió.
España y los españoles somos pesimistas por naturaleza, y mucho más en el sur. A la pregunta de “¿cómo te va?” la respuesta es inmediata: “ahí vamos, tirando”. Nos gusta quejarnos, es una característica muy nuestra, por muy bien que nos vaya. Sin embargo hace tiempo que en esta ciudad ese pesimismo está basado en hechos que traspasan la mera idiosincrasia. Las mejoras evidentes de años de inversión pública que han transformado físicamente partes de la ciudad no ha supuesto una evolución y una mejora en nuestro desarrollo económico, en nuestro estilo de vida y desde luego en la convivencia entre nosotros.
Hoy sufrimos una tensión que se nota a todos los niveles, en las conversaciones de bar, en las declaraciones políticas, en los medios de comunicación, en el día a día. Hoy despotricamos de quiénes son beneficiarios de los planes de empleo, del enchufismo de gente que no sabe hacer la “o” con un canuto, de quiénes disfrutan de las ayudas sociales, de los sueldos estratosféricos en la red clientelar del Ayuntamiento… Existe una crítica constante, un murmullo, una desconfianza que llega a rozar el desprecio de casi la mitad de la población hacia otra mitad. Esta afirmación no es gratuita, es algo que está latente en el ambiente, que todos percibimos.
La manifestación que recorrió las calles de Ceuta con el lema contra el racismo y que reunió a casi siete mil personas es un termómetro muy claro de la temperatura social en esta ciudad. Esa manifestación y las reacciones y comentarios posteriores evidenciaron que no todo está bien.
El Gobierno de Ceuta, por su parte, no ha sabido encauzar ese malestar. Ha elegido un mal camino al ignorar esa manifestación y zanjarla con una ridícula declaración institucional llena de expresiones como “la convivencia es patrimonio de todos los ceutíes”. Ese tipo de frases del manual del buen gobernante a estas alturas no tienen ningún sentido si no van acompañadas de algo más, de hechos, de decisiones, de medidas contundentes.
El despegue en esta ciudad de la extrema derecha ha supuesto una válvula de escape para que muchos muestren sin tapujos lo que piensan. El problema no es que haya partidos de extrema derecha, es una opción política más. El problema es que tengan éxito porque haya muchas personas frustradas que piensan así.
Por otra parte, la izquierda no lo hace mejor, capitaliza como nadie el descontento por la falta de oportunidades, por el paro, y lo mezcla con el elemento racial creando una combinación demoledora de personas que se sienten víctimas y que viven en el reproche constante hacia los que tienen la vida resuelta porque piensan que les miran por encima del hombro.
Sin embargo ni unos ni otros se dan cuenta de que son utilizados por la izquierda y por la derecha para obtener votos. Tenemos a casi la mitad de la población, adherida a postulados de izquierdas explotando de manera inmisericorde el desprecio hacia el filón del fascismo, un término desnaturalizado que se esgrime como un eficaz enemigo que pretende aunar distintas sensibilidades. La otra mitad de la población, gentes que se autodenominan “de bien”, la derecha, explotan de manera no menos vehemente la defensa de las tradiciones y desprecian a una izquierda que identifican en gran parte con los musulmanes y a los que quieren “poner en su sitio” (a saber cuál será su sitio).
Esa es la guerra que tenemos en Ceuta, una guerra que sobrepasa el típico enfrentamiento izquierda-derecha de toda la vida en cualquier otro lugar de España porque introduce el peligroso sesgo de la raza para transformarla en algo mucho peor, en odio.
Cualquier situación económica y social es susceptible de ser mejorada. Del mismo modo, cualquier situación puede empeorar si los responsables políticos demuestran una y otra vez que no tienen la determinación o la capacidad de solucionarla. Lo que tiene difícil solución es revertir el odio una vez que se instala entre nosotros. Eso es lo que me genera verdadera inquietud.